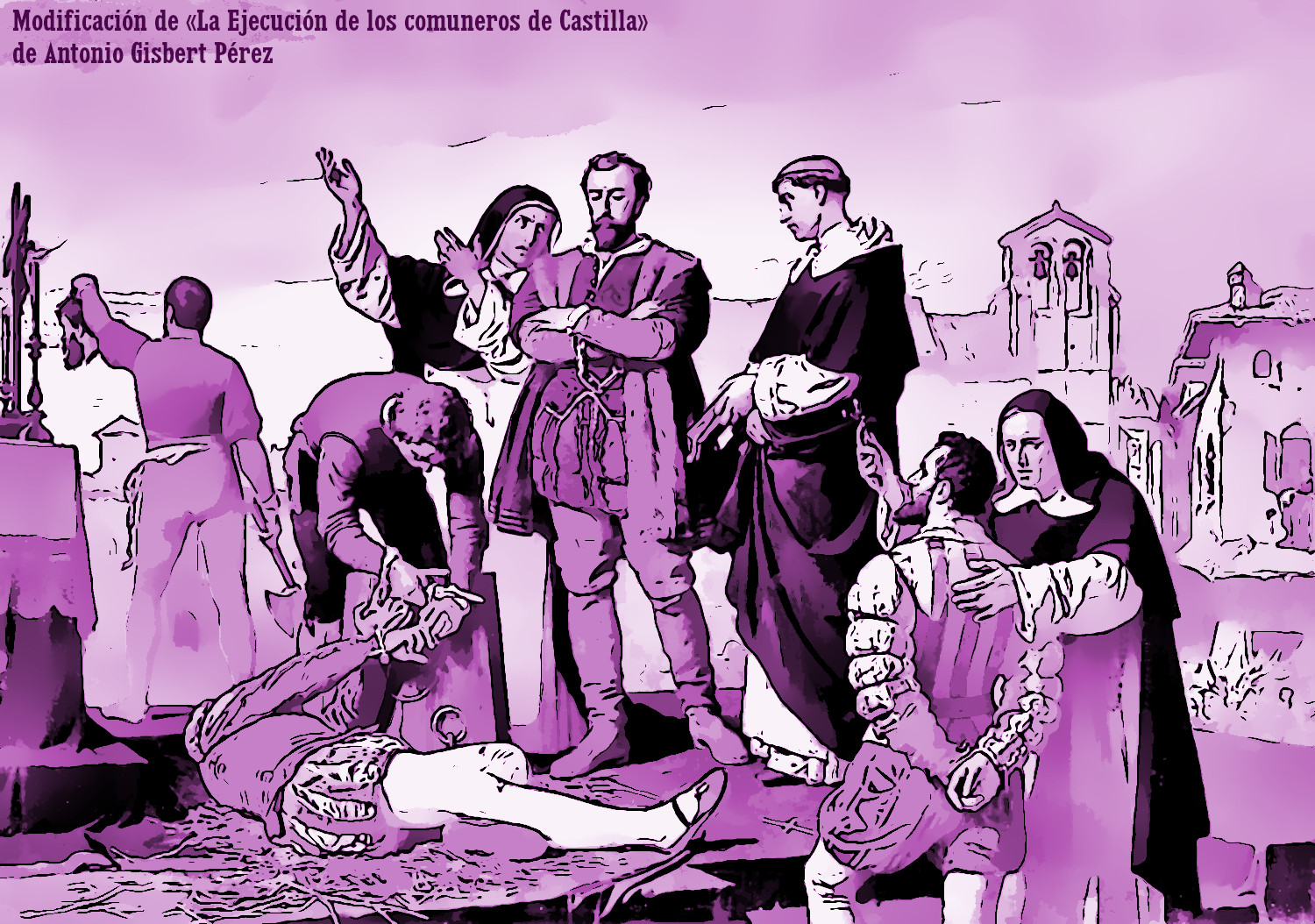
En 2009 publiqué, en De Igual a Igual, un artículo sobre las mitificaciones de los comuneros en Castilla y León. Este es uno de esos documentos que se perdió en uno de los grandes hackeos que hemos sufrido, pero, por suerte, existe Archive.org, donde se encuentra reproducido.
Comuneros castellanos: dos mitificaciones contrapuestas
23 de abril de 1521, fecha en que los comuneros pierden la batalla de Villalar, ahora alimenta dos mitos y reivindicaciones contrapuestas.
Pocos hechos históricos son mitificados de forma tan contradictoria, me refiero a que ambas visiones se levantan y generan sobre el mismo bando (y no como otras tantas veces, en que el mismo hecho es mitificado por cada bando desde su perspectiva, acá los dos utilizan al mismo bando) como es la batalla de Villalar (como representación última de las revueltas de los comuneros durante la Guerra de las Comunidades en el seno de la corona castellana, allá en el S. XVI). Una tercera visión, en cambio, nace sobre el otro bando… Y eso es más normal.
Es curioso, porque los comuneros fueron durante mucho tiempo olvidados, aplastados por Carlos I de Castilla, León, Aragón, y otros muchos reinos, señoríos, condados, ducados y demás, V del Imperio Romano Germánico, quedaron como una anécdota hasta que los liberales (tanto los más monárquicos como los más republicanos) levantaron la imagen de los mismos para justificar una suerte de continuación histórica de sus intereses burgueses frente a la monarquía o, mejor dicho, al absolutismo real.
Así pues, la burguesía española no aliada con la aristocracia real (que era, a su vez, parte de la alta burguesía), durante el S. XIX, crea dos grandes mitos para justificar sus andanzas, y comenzar con el nacionalismo burgués entendido como la construcción de una patria más o menos unitaria dentro de una nación-estado (como sucedía, sea dicho, en otras parte de Europa), uno de los mitos es la «guerra de independencia», y el otro es el de «los comuneros».
Es interesante porque la independencia de Francia no se llamó así hasta pasados unos 30 años de las revueltas contra el gobierno conquistador, en realidad los levantamientos tuvieron poco de independentistas o de liberales – nacionalistas (como aun hoy parte de la derecha quiere defender), fueron más bien un movimiento reaccionario contra una monarquía concreta y en favor de otra, donde se mezclaron muchos intereses (y no de todos los liberales, muchos afrancesados estuvieron con el invasor) y odios (la animadversión de españoles por franceses viene de antiguo) que intentaron barrer para su casa luego. Pero, esas revueltas, sí sirvieron para que los burgueses se dieran cuenta de la necesidad de impulsar un estado-nación fuerte desde el cimiento ideológico.
El segundo gran mito, que acompañaba al primero, fue el de los comuneros, y es importante resaltar el mismo: La burguesía nacionalista, a fin de cuentas, quería demostrar un espíritu duradero en sus postulados, no podía parecer que sus peticiones, en una sociedad profundamente conservadora y reaccionaria, fueran totalmente nuevas, tenían que demostrar, por decirlo en términos actuales, que en el ADN español se encontraba su accionar, que estaba en el propio espíritu del pueblo oprimido, y para ello necesitaban realzar revueltas de las ciudades contra el Rey, y es lo que hicieron con la guerra de las Comunidades. (Nota: en realidad el primer mito es el de los comuneros -ya en 1821 se ven interpretaciones en este sentido-, el segundo es el de la independencia, ya que vienen, cronológicamente, en ese orden, pero hablo de primero/segundo en el plano de «importancia» para los liberales posteriores.)
Un tema de impuestos
Como tantas otras importantes guerras civiles (independentistas o no), todo viene por los impuestos, y por el gasto que se hacía del dinero recaudado. La historia, para ir en corte, es simple, el aun no Emperador del Sacro Imperio Romano tenía territorios repartidos por medio mundo (literalmente), muchas guerras abiertas en frentes tan dispares como Flandes, de donde llegó el soberano castellano, sea dicho, con una corte propia, lo cual molestó, y mucho, a la existente y alborotada de la hace mucho fallecida Isabel la Católica, pero encima vino pidiendo más dinero, entre otras cosas, para costearse el posterior viaje a Alemania para aceptar el cargo de Emperador (que siempre gusta). También molestó en Castilla que el rey pasara poco tiempo en sus tierras y se fuera para Aragón…
En fin, los castellanos revueltos, sobre todo en las ciudades, que era donde más creacía el tema impositivo y donde los burgueses comenzaban a exigir su lugar en el mundo cambiante frente a los inútiles y terratenientes nobles (que en un primer momento estuvieron del lado de las ciudades, y luego, cuando las revueltas eran ya antiseñoriales, del lado de su rey). La base de toda seguía siendo un tema de impuestos y dónde se gastaban los cuartos:
«(…) pedir al rey nuestro señor tenga por bien se hagan arcas de tesoro en las Comunidades en que se guarden las rentas destos reynos para defendellos e acrecentarlos e desenpeñarlos, que no es razón Su Cesárea Majestad gaste las rentas destos reynos en las de otros señoríos que tiene (…)» (archivo General de Simancas, Estado, leg. 16, fol. 416, citado en Comunero.)
Todo ello endulzado con el feroz odio hacia lo foráneo, esto es, hacia el copamiento de cargos públicos por parte de los que venían de fuera de castilla, hacia un regente nombrado extranjero y demás. No era tanto «nacionalista» en el sentido actual, más bien era una forma de autoafirmación por parte de las clases poderosas de aquella época (estaba hasta el clero molesto, porque cargos importantes estaban siendo dados a clérigos extranjeros), no se pretendía preservar Castilla (no existía aun el concepto de castilla como nación), sino que los castellanos solo compitieran entre sí para los cargos, que ya los tenían bien repartidos de antiguo (tanto nobles como burgueses), no se criticaba, por ejemplo, que el rey no fuera castellano.
Mito liberal
Como ya he mencionado, de todo lo antedicho nace el mito liberal de unos burgueses levantándose contra una monarquía absolutista en favor de sus intereses de clase y nacionales (ojo con esto, porque los levantamientos, valga la perogrullada, tuvieron poco que ver con la búsqueda de la democracia formal que defendían los liberales del S. XIX). Los comuneros dejaron de ser burgueses castellanos para ser españoles en esa nueva nación en construcción (eternamente en construcción), y se olvidaron de mencionar a nobles y clérigos en esas guerras, salvo para decir que estaban con la nación (los intereses clasistas de los burgueses, quieren decir).
Así los burgueses (liberales) del S. XIX ya tenían un pasado, ya podían decir que lo suyo no eran exigencias venidas del extranjero (acusación harto repetida, sobre todo tras la invasión francesa, y eso que la respuesta de parte de los liberales monárquicos fue resistir en Cádiz y de ahí nació la Constitución del 12, una de las más avanzadas de la época) sino un patriotismo y nacionalismo bajo formas democráticas que venía de antiguo, de esos valerosos antepasados que lucharon en Villalar contra Carlos I y todo lo que representaba.
Nota: Creo que hay que contextualizar un poco, cuando se habla de las mitificaciones del S. XIX por parte de los burgueses, hay que hacer lo propio con el resto de corrientes existentes en esa época e influenciados por el romantisismo, por esa reescritura del pasado nacional que dicho movimiento significó. No es como con los actuales revisionistas de la historia, que manipulan «a sabiendas», estos, más bien, durante el romanticismo se construían nuevos mitos dentro de la lectura romántica que hacían a su pasado, lectura, por supuesto, acordes con sus intereses ideológicos.
Es también interesante destacar que el mito no solo era utilizado por la burguesía más o menos unionista, sino también por el Partido Republicano Federal, que en 1869 firmó el «Pacto Federal Castellano», donde se reclamaba el cambio de régimen (que aconteció al poco de firmado y duró un suspiro) y pedía un trato diferenciado para Castilla como pueblo particular (configurada por la Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, con 17 provincias en total).
La izquierda toma el relevo
Cuando la derecha burguesa decidió, en mayoría pero no toda, que el franquismo no era malo para sus intereses de clase, dejó de lado sus mitos para defender conjuntamente lo que en el pasado le hubiesen parecido postulados reaccionarios del antiguo régimen, y entre ellos el nuevo cariz que tomó la batalla de Villalar, en tanto que para el franquismo esa batalla no suponía una derrota (como era vista por los liberales hasta ese entonces) sino una victoria. Ganó el rey, ganó España, la España, claro, que quería el caudillo, la España imperial, así pues, los sublevados contra Carlos V pasaron a ser políticos nacionalistas cuya visión, como la del resto de nacionalismos peninsulares, no iba más allá de su propia tierra y atentaban contra el Imperio, o sea lo que Dios quería para España (recordemos que el franquismo fue, fundamentalmente, nacionalcatolisismo). No hay que olvidar que fue durante el reinado de Carlos I/V que las américas terminaron por caer en manos españolas. Así, otra vez, los comuneros eran los malos de la película. La idea nacional ya no se basaba en la liberal, sino en la nacionalcatólica, bastante distinta la verdad.
Ya muerto Franco, y la verdad es que no sé muy bien por qué, la izquierda comienza a celebrar la derrota en Villalar de los Comuneros, un 23 de Abril de 1976 se concentran diversas fuerzas de izquierdas que llevaban unos pocos años reclamando el legado comunero, ese de insurrección contra el poder monárquico (que, como sabemos, las guerras comuneras no lo fueron contra la monarquía o el rey, sino contra unas prácticas concretas del mismo). Las manifestaciones no autorizadas eran realmente multitudinarias, copando un pueblo verdaderamente pequeño.
El renaciente izquierdismo castellano (de corte o regionalista o nacionalista) tomó a los comuneros como su antecedente histórico (errando en el color del pendón de Castilla, otra vez, como pasara en la II República), también los movimientos regionalistas de derechas castellanos, salvo por el renacido leonesismo.
La izquierda no puede reclamar los intereses burgueses en sus manifestaciones, así que da un nuevo cariz al mito comunero, lo vuelve revueltas populares y campesinas contra el poder real, contra el Imperio, y en favor de la autonomía. Así se va construyendo un nuevo mito, una relectura del levantamiento de aquellas lejanas épocas del comienzo del reinado de Carlos I/V. El castellanismo mantiene el mito nacional, pero restringido a tierras castellanas.
Se toma esta batalla, creo, porque suponía lo contrario para el régimen, esto es, si el régimen vio en Villalar el triunfo del Imperio, a la izquierda correspondió rescatar lo que significó levantarse contra el imperio, no era necesario (ni lo es ahora) realizar una lectura de qué se pedía y por qué se pedía por parte de los comuneros, simplemente era dar la vuelta a un mito gubernamental rescatando lo que ellos querían enterrar para que simbólicamente la celebración de la batalla fuera toda una provocación al régimen, la idea de levantarse contra el poder, que era justamente lo que el franquismo señalaba como corto de miras y mal encaminado, fue lo que usó el izquierdismo para hacer suya esta batalla.
Oficialismo y dos visiones
Lo interesante es que, finalmente, el 23 de abril, en 1983, fue declarada como fiesta de Castilla y León, de esa comunidad autónoma naciente, con el problema de algunas provincias con un renovado y fuerte regionalismo (como es León) y sin, realmente, identidad compartida (el castellanismo no está tan presente como el provincianismo), se intenta que la batalla comunera perdida sea un punto de acercamiento o hermanamiento de todas las comunidades castellanas que forman parte de la autonomía.
El problema es que hay tres visiones (que se manifiestan de dos formas) de estas fiestas, la derecha castellana, más conservadora que liberal, sigue celebrando una victoria (o mejor, celebran la batalla en sí misma, sin meterse en qué significó o qué mito abrazar, no sea que el ala de la derecha que no toque representar se moleste, digamos que mantienen el mito conservador-burgués mezclado), mientras que la izquierda mantiene la vista en la derrota de los sublevados contra el poder, por eso la fiesta de Castilla y León es una fiesta totalmente «por separado en el mismo sitio». Lo que no deja de ser curioso.
El gobierno castellanoleonés intenta, desde hace muchos años, desazonar la fiesta y dejarla en simplemente una celebración regionalista, quitándole cualquier tinte reivindicativo, mientras que las izquierdas mantienen su propio programa festivo, desde organizaciones anarcosindicalistas, pasando por comunistas, socialistas, socialdemócratas, y todo ellos sean nacionalistas castellanos, españolistas o internacionalistas.
Nota: Los leonesistas, por otro lado, no se sienten «a gusto» en esta celebración, partidos como UPL (junto con muchas organizaciones sociales) celebran los 24 de abril una fiesta por sus héroes de la independencia y nacionales -de León, quieren decir- y afirman que el 23 es una fiesta extraña e impuesta. Es curioso, porque es una historia en que ciudades como Salamanca jugaron un papel muy importante (por lo sucedido en las Cortes castellanas en Santiago de Compostela de 1520). Pero claro, ciudades como Salamanca son incluidas en el imaginario de León independiente o nacional cuando los salmantinos no votan el leonesismo (incluso UPS, que se presenta como aliado de UPL, no se reclama leonesista en el sentido de UPL, ni en los fines, siendo un partido regionalista provinciano). El leonesismo, en cambio, está construyendo un mito democrático sobre las Cortes de León de 1188, que se celebraron el 18 de abril.